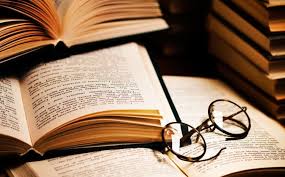Por: Adolfo Flores Fragoso / [email protected]
Oidor de la Nueva España, el dominicano Jacobo de Villaurrutia tuvo un obsesivo interés por la literatura francesa y la pintura no convencional de su momento, que derivó en una sensibilidad intelectual nada conservadora.
Allá, en el naciente siglo XIX, con Carlos María de Bustamante fundó El Diario de México, literalmente el primer periódico de circulación diaria.
Con inteligencia, de Villaurrutia hizo dos grandes aportaciones (hoy ya olvidadas): el periodismo académico y el periodismo fonético ortográfico.
El primero alude a contenidos a partir de un hecho, pero contextualizados (el dónde) y reforzados por el antecedente histórico inmediato y pasado (el por qué y desde cuándo).
Quienes saben del tema, dicen que cada hecho debe rememorar y provocar un análisis reflexionado y certero. Las noticias no deben ser proporcionadas como un simple boletín o un chisme filtrado o escuchado. Este principio es del escritor y crítico francés del siglo XIX, Abel-François Villemain, quien establece que todo aquel que presuma ser reportero (o periodista, en el peor de los casos) debe cumplir con protocolos de metodología de observación e investigación, así como de academia.
Siempre he considerado una aberración decir que cualquier ciudadano es un reportero de su entorno. Tal vez haya cronistas e informantes de campo, sí. Pero el “reportero ciudadano” no existe.
Respecto al reporte fonético ortográfico, éste asume su atención en la regla de que los contenidos deben de ser escritos para ser leídos críticamente, pero a la vez para ser escuchados, reflexionados y sentidos.
Todo buen redactor y corrector de estilo sabe que cada nota o artículo es mejorado cuando es leído en voz alta. Tres veces, por lo menos.
Así sea el tradicional ejemplo “del niño que mordió a un perro”, la noticia debe adquirir un ritmo que genere un interés y reflexión mayores. Sin morbo.
Pero bueno, éste es un artículo, no una clase (bastante mala, por cierto) de periodismo.
Lo cierto es que las ideas de Jacobo de Villaurrutia dieron pie a lo que hoy llaman periodismo académico (que no culto o cultural, que es otro tema), que significa abrir el espacio de la nota, el reportaje y la crónica a poetas, antropólogos, sociólogos y hasta a escritores e ideólogos de a de veritas.
Obvio que sus sueldos serían impagables, pero se le estaría haciendo un bien a la sociedad lectora, escuchante y observadora de esas pantallas que ya invaden hasta la cocina.
Cito a Christopher Domínguez Michael: “Los poetas de la Arcadia de México, como se llamó esa sociedad por imitación de sus antecesoras en Italia y en la península ibérica, acicateados por fray Manuel Martínez de Navarrete (1768-1809), hicieron del Diario de México un periódico en buena medida literario durante toda su primera época, terminada en 1812”.
Fueron informadores periodísticos con un toque de literatura, con un impulsivo atrevimiento al razonamiento, aun cuando se tratara de una noticia circunstancial.
“Dicho sea sin eufemismos ni cortesías –escribió Christopher–, la poesía mexicana nació medio muerta (en pleno movimiento la independencia), obra de imitadores sin talento, autores capaces de ser tiernos y melancólicos o de firmar sátiras ‘nauseabundas, tabernarias y asquerosas’, como lo afirmaron Guillermo Prieto y José Tomás de Cuéllar”.
¿Poetas metidos a periodistas? Ellos, los poetas –de mediano o gran talento–, crearon polémicos debates con argumentaciones, con conocimiento de las causas y probables conclusiones tolerantes, hoy en casi extinción en el periodismo mexicano y poblano.
José Guillermo Ramón Antonio Agustín Prieto conservó sus últimos días y años en la Puebla de los Ángeles, ciudad donde intentó una docena de publicaciones informativas de cierta periodicidad. Auspiciadas por esa lectura que provoca a entender personajes y entornos cotidianos.
Una tarde, Guillermo Prieto compartió sus manteles en una discreta y deliciosa merienda poblana con Jacobo de Villaurrutia.
Guillermo, en su intento de inspirarlo, le dijo: “Escribir no es pensar; de suyo, estamos obligados a hacer pensar”.
Imagino que de Villaurrutia lo selló en algún apunte de su inseparable diario, que fue convertido en aquel El Diario –del diario– del siglo XIX.