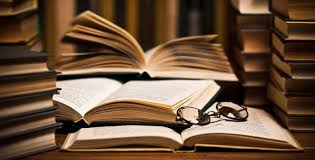Por: Lic. Guillermo Pacheco Pulido
Es relativo
Nuestra mente está hecha de palabras. Por eso, como señalara Octavio Paz: “Cada poema es único. En cada obra late, con mayor o menor grado, toda la poesía. Cada lector busca algo en el poema , y no es insólito que lo encuentre: ya lo llevaba dentro”.
También siempre será difícil conocer toda la gramática de un idioma. Ello nos lleva a discusiones, derivado todo ello del significado que le queremos dar o tienen las palabras. Por ejemplo, si se pronuncia la palabra “perro”, entendemos que se refiere a un animal; si nos referimos a la palabra “cínico”, es que se está señalando a una persona que no respeta o no guarda una conducta ética en su forma de vida privada o social. Ambas palabras, “perro” y “cínico’’, con el tiempo, el uso y las circunstancias van modificando su significado.
Así, la palabra o concepto de cínico tiene connotaciones, significados o interpretaciones distintas. Podríamos equivocarnos porque el concepto de cínico surge a flota dentro de las primeras escuelas de la filosofía griega. La palabra CÍNICO viene de la palabra griega KYNIKOS que significa: “como un perro”, no tiene el significado de hoy en el que CÍNICO es: “aquel que menosprecia las motivaciones del otro”; antes KYNIKOS se entendía como vivir en la más absoluta de las libertades, no depender ni obedecer a otro, tal como lo es un “perro callejero”. Todo ello son palabras que se modifican con el paso del tiempo y el uso normal; son sin embargo significados metafóricos, tal es el caso de la palabra “perro” que se entendía como “libertad plena” según concepto en la escuela filosófica de Diógenes de Sinope.
La escuela filosófica de los CÍNICOS se desarrolló durante la misma época de las escuelas de los ESCÉPTICOS (por más que se sepa, nunca se llega a conocer la verdad), los EPICUROS (que liberan al hombre de cualquier tipo de temor, no solo de la muerte sino de la vida misma, “la muerte no existe”) y los ESTOICOS: (aceptar la vida y la muerte con la dignidad de la resignación).
El fundador de la escuela de los cínicos fue Antístenes, hombre rico que renunció a todas sus riquezas y vivía con harapos. Vivió en extrema pobreza proclamando la abolición de la riqueza; vivió con los demás pobres, demandó la abolición del gobierno, de la propiedad privada y de la religión oficial.
Diógenes de Sinope y sus seguidores no aceptaron vivir bajo regla alguna; andaban desnudos, se consideraban igual que todos los hombres diciendo “somos ciudadanos del mundo”.
Los perros andaban en la calle, dormían y realizaban sus funciones biológicas en la calle en cualquier lugar a la vista de todos, eso en lo que hacían los cínicos griegos.
Diógenes decía que le llamaban “perro” porque “adulo a aquellos que me regalan algo, aullo a los que no dan y muerdo a los timoratos”. Se vivía en absoluta libertad, en desapego a todo lo material. Habrá que estudiar esta época para compenetrarse en la escuela del cinismo, muy alejado este concepto del significado que ahora tiene: falsedad, mentira, desvergüenza, etcétera.
Alejandro Magno hizo una visita a Diógenes, quien vivía en un barril, y acercándose le ofreció a Diógenes lo que necesitara y éste le dijo “sí, quítate del frente porque me estás tapando el sol”.
Alejandro dijo a los presentes: “En verdad os digo que si no fuera Alejandro, querría ser Diógenes”, es decir, pertenecer a la escuela del cinismo y vivir sin sujeción a nada.
Otra palabra con amplio sentido de interpretación es la de HIPÓCRITA.
Aquí surge el poeta Charles Pierre Baudelaire, padre de la modernidad poética y heredero del romanticismo francés y considerado con otros “poeta maldito”. Esto se señala en el libro de otro poeta maldito, Paul Verlaine, Los poetas malditos. Esta etapa se conoce como el malditismo pues rompió con todas las reglas de crear poesía, parecía no haber lógica en esa poesía; en lo que se escribía no había “actualidad”, solo existió ese tipo de poesía que se vinculó con el vicio, con las drogas, el alcohol y así lo calificaba la población francesa cuando se le mencionaba a esos autores.
Baudelaire afirmaba que en la vida lo único válido era lo lúdico. Señalaba que en esa forma de vivir “aparté mi alma y la perdí con una indiferencia y una ligereza heroica”.
Eran poetas malditos, no solo porque eran rechazados en su poesía por la sociedad de esa época, sino porque consideraban a la vida como un fracaso, una vida pletórica de amargura, de miseria y de hambre y, sobre todo, eran “incomprendidos”.
Sin amigos reales, con derrotas en todo, con engaños, decepciones y falsedades y por ello se consideraban “maldecidos” y se denominaban “malditos”.
En su poesía, Baudelaire les denominó “Flores del Mal”.
Entre sus poesías hay una dedicada AL LECTOR, con una terminología como necedad, error, pecado, tacañería, remordimientos, mendigar, miseria: “Nuestros pecados son testarudos, muestras de arrepentimientos cobardes… creyendo con viles lágrimas lavar todas nuestras manchas”.
Baudelaire nos habla del TEDIO, y nos hace ver que de una u otra forma todos los seres humanos hemos vivido con ese término, luchando contra él, que significa angustia existencial, aburrimiento, fastidio, hastío, molestia, monotonía y repugnancia.
EL TEDIO, parece decirnos Baudelaire, forma parte de toda persona, y esta palabra no podemos, ni debemos negarla; si está en nuestra vida, es parte de la condición humana; si la negamos, caeríamos en una actitud hipócrita.
Por eso en el poema AL LECTOR, Baudelaire, quien siempre usó la metáfora, nos dijo metafóricamente: HIPÓCRITA LECTOR, mi semejante, mi hermano.
Y como dijo Octavio Paz: “ya las palabras las traemos adentro como humanos que somos y no podemos huir a nuestra condición humana, eso no nos aleja de las sentencias bíblicas”. Esto no sanciona sólo a los poetas, sino a todos los que rompemos la normatividad moral imperante.
¡…Ay de vosotros, lectores hipócritas…! (La Biblia).