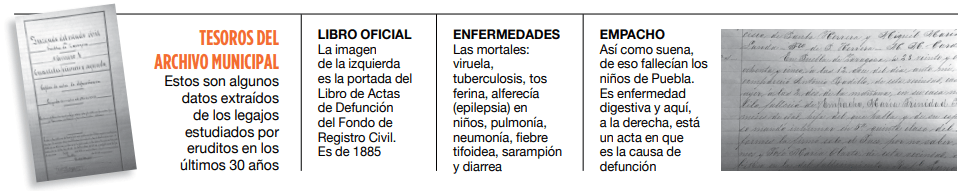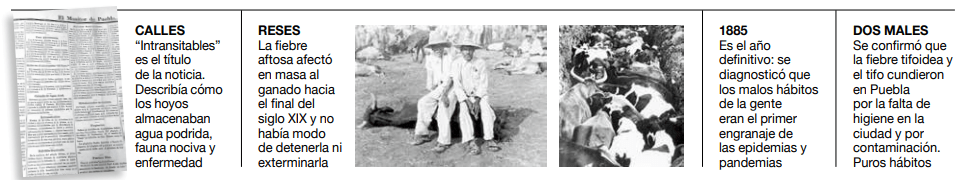Por: Dulce Liz Moreno/ FOTOS: ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO,
ACERVO BUAP Y MEDIATECA DEL INAH
Difícil de imaginar hoy, pero hace 200 años, frente a la majestuosa Catedral, rellena de arte, a los imponentes conventos y templos y las casonas opulentas y desbordadas de lujo, en calles y avenidas había que hacer eslalon y equilibrio para no pisar caca. De humano. Así de simple: en Puebla, si “te andaba” en la calle, en la calle se arreglaba. Y a la voz de “no se diga más”.
Y las enormes vecindades, atiborradas de gente, ganado de todo tipo y cuanta variedad animal puedas imaginarte, estaban también en marabunta ratas, piojos, pulgas y mosquitos. Y ahí llegaba la enfermedad.
Y no una cualquiera. Epidemia. Y si había entrado por el puerto de Veracruz o la frontera norte de Tampico, pandemia. María Eugenia Ramírez Mendoza le pone lupa a la historia de las enfermedades devoradoras que cayeron sobre Puebla y hace una línea divisoria clara y ancha: 1885 es el año clave para la salud de la ciudad.
Y el meollo del asunto: la higiene cotidiana individual, familiar y colectiva, hasta dar a la plaza pública, la calle, el gobierno.
El enemigo más letal: la enfermedad colectiva. Aclara Ramírez Mendoza con datos de Jacob Landes: hay endemia cuando se afecta una localidad, epidemia cuando la enfermedad ataca a una comunidad mayor en periodo corto y pandemia cuando son varios países al mismo tiempo.
Para pronto: el caldo en que se cultivaron las pandemias en Puebla fue de falta de higiene, por eso el matlazahuatl de 1737 mató a 15 de cada 100 habitantes de Puebla en ocho meses; el cólera morbus, a 3 mil 49 en cinco meses de 1833 y el tifo de 1848, 1849 y 1857 cargó con tropa y mandos del Ejército de Oriente y 10% de la población civil. Las endemias arrebataron a uno de cada dos bebés nacidos.
Ni idea de la higiene antes del año 1885
La primera política de salubridad llegó a Puebla en 1830. La ciudad vivió todo el periodo colonial con suciedad y pestilencia en el agua y las calles. En el siglo XVIII, las calles se limpiaban sólo cuando una visita distinguida llegaba a la ciudad, como un virrey o el obispo. Con la epidemia del tifo, en 1813, por primera vez el Cabildo de Puebla consideró que había de prohibirse el fecalismo al aire libre.
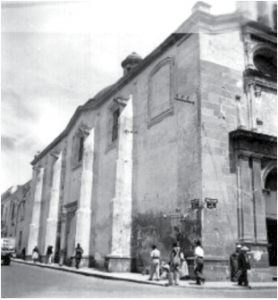 Y se dieron las primeras reglas para evitarlo. Entre 1870 y 1910, la esperanza de vida se había incrementado de 25 años a 30. En 1900, en Puebla, 491 de cada mil niños fallecían antes de haber cumplido un año de edad.
Y se dieron las primeras reglas para evitarlo. Entre 1870 y 1910, la esperanza de vida se había incrementado de 25 años a 30. En 1900, en Puebla, 491 de cada mil niños fallecían antes de haber cumplido un año de edad.
Es el periodo porfirista el que hace la transformación. Aunque no hubo política de salud, lo que sí se dio fuerte fue el deseo de “corregir el atraso científico a través del desarrollo de algunos hospitales urbanos”, dicen María Duarte, Viviane Brachet, Roberto Campos y Gustavo Nigenda.
El gran principio que arrojó las primeras luces hacia la curación por medio de las costumbres sociales encaminadas a la higiene llegó con investigaciones que reconocían que las condiciones del medio ambiente incidían en no menos importante factor en la transmisión de enfermedades: el vecino frente al mar, Veracruz, donde desembarcaba la gente del otro lado del Atlántico, era el primer contacto de enfermedades nuevas y epidemias.
Con ordenanzas e instrucciones diversas del Cabildo de Puebla, se avisaba durante las epidemias la restricción de comprar o embodegar mercancía que entrara al país por Veracruz.
Ocurrió con el tifo en 1813 y con el cólera en 1833 y 1850: se prohibía hacer transacciones con cosas que llegaran del puerto del oriente del mapa, porque seguramente serían foco de contagio. Pero también tuvieron sus victorias. En las fotos, debajo de estas líneas, los grupos de sobrevivientes de 1907, que fueron aislados en barracas construidas para confinamiento. Ahí está documentado el éxito del cuidado que los médicos de ese tiempo imprimían en esos sitios: limpieza extrema.
Y agua potable y corriente en abundancia para todos los lugares que pisaran enfermos y cuidadores: la salud de las personas. Así, comenzó a formarse la idea de la higiene y el orden. Y se vio al entorno, por primera vez, como causa y propagación de enfermedades.
Los periódicos de la época, en Puebla, refieren las condiciones de hacinamiento, desaseo personal y deterioro urbano, además de falta de agua corriente.
Vecinos cercanos hacen frente a las pandemias
No menos importante factor en la transmisión de enfermedades: el vecino frente al mar. Veracruz, donde desembarcaba la gente del otro lado del Atlántico, era el primer contacto de enfermedades nuevas y epidemias. Con ordenanzas e instrucciones diversas del Cabildo de Puebla, se avisaba durante las epidemias la restricción de comprar o embodegar mercancía que entrara al país por Veracruz.

Ocurrió con el tifo en 1813 y con el cólera en 1833 y 1850: se prohibía hacer transacciones con cosas que llegaran del puerto del oriente del mapa, porque seguramente serían foco de contagio. Pero también tuvieron sus victorias.
En las fotos, debajo de estas líneas, los grupos de sobrevivientes de 1907, que fueron aislados en barracas construidas para confinamiento.
Ahí está documentado el éxito del cuidado que los médicos de ese tiempo imprimían en esos sitios: limpieza extrema. Y agua potable y corriente en abundancia para todos los lugares que pisaran enfermos y cuidadores.