Por; Adolfo Flores Fragoso
Decapitar estatuas y destruir el patrimonio histórico ha sido una práctica común a manera de radical metáfora de matar el pasado. Cuando la Reforma criticó al catolicismo, por promover la superstición y la corrupción, remató masacrando cientos de estatuas religiosas por toda Europa.
En la Revolución Francesa, los cuerpos decapitados de los reyes comunicaron el mensaje de los ilustrados: “Enfants de la Patrie, le jour de gloire est arrivé”.
Posteriormente, las tumbas y mausoleos de los viejos reyes ubicadas en la iglesia de Saint-Denis fueron destruidas y saqueadas.
En la Guerra Civil española, los promotores de la igualdad y el laicismo masacraron las figuras de santos, caballeros, prelados y ángeles en diferentes templos que también redujeron a ruinas. Ya en el siglo XXI, los fundamentalistas islámicos en Asia, África y el Cercano Oriente destruyeron monumentos y ciudades antiguas simplemente por considerarlos símbolos del sistema occidental de valores, pese a que las civilizaciones que levantaron ese patrimonio edificado ya están desaparecidas e, incluso, poco o nada tuvieron que ver con el actual concepto de lo occidental.
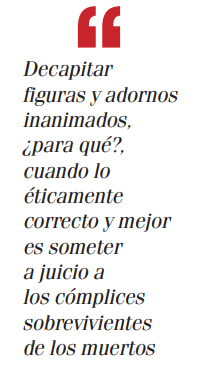 ¿Qué nos lleva a destruir el pasado? La politóloga rumana Alina Mungiu-Pippidi advierte: “Hoy somos testigos de la ‘guerra contra las estatuas’, cuando éstas son sólo el pretexto para discutir los méritos o debilidades de los personajes y los momentos de la historia que representan.
¿Qué nos lleva a destruir el pasado? La politóloga rumana Alina Mungiu-Pippidi advierte: “Hoy somos testigos de la ‘guerra contra las estatuas’, cuando éstas son sólo el pretexto para discutir los méritos o debilidades de los personajes y los momentos de la historia que representan.
Es imposible, sin embargo, no darse cuenta de cuán poco ha evolucionado nuestro comportamiento en un movimiento antiestablishment: tenga pocos o cientos de años de instaurado, gobernantes y revolucionarios aún no analizan y comprenden su propia ‘psicología’ antisistema”.
Cito a T. S. Eliot: “El tiempo presente y el tiempo pasado son quizás presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo el tiempo está eternamente presente, todo el tiempo es irredimible.”
Sin embargo, cada quien intenta destruir el pasado a su manera. Al margen de imponer su marca personal y dar por muerto todo pasado, todo lo anterior a él, tapizando los inmuebles públicos con triangulitos azules y blancos en todo el estado de Puebla, el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas “derrumbó” una parte importante de la historia local cuando, violando todas las normas y recomendaciones del INAH, sepultó bajo planchas de concreto una parte de la base de la pirámide de Cholula y el ascenso al santuario de los Remedios.
Proyección simbólica equiparable a la construcción del templo católico sobre el monumento prehispánico: el conquistador impone la nueva historia a partir de hoy.
Es entonces la uniformidad del comportamiento, de lo secular a lo fundamentalista (incluso autoritario, como en el ejemplo anterior), lo que llama la atención, y creo que no positivamente. No podemos reescribir la historia en todo momento, para que sea “justa y a la medida”. Esta idea es una distopía peligrosa.
En la Puebla del actual gobernador Luis Miguel Barbosa se ha vivido otro ciclo de “guerra contra las estatuas”, con ese costoso intento de desaparecer triángulo a triangulito la marca del “antiguo” régimen. Recurro nuevamente a Mungiu-Pippidi y su texto La búsqueda del buen gobierno: “¿Cuántos de los que asedian las estatuas quieren el universalismo ético y cuántos sólo quieren un estatus superior para ellos? La respuesta varía pero, quienes participamos sólo como espectadores, apostaríamos por una búsqueda universal genuina de lo ético.
Más allá de lo inanimado, mejor debatir con ideas y juzgar a quienes han cumplido éticamente o no, su papel con la sociedad, y ante la historia.”
Añadiría: decapitar figuras y adornos inanimados, ¿para qué?, cuando lo éticamente correcto y mejor es someter a juicio a los cómplices sobrevivientes de los muertos. Enjuiciar a los vivos.




