Mario Galeana
El poeta Manuel Espinosa Sainos fue educado en una lengua que no era suya. Él y el resto de los niños en Ixtepec, un municipio en la Sierra Norte de Puebla, recibieron toda su formación básica en español, cuando la lengua que hablaban en sus casas era el tutunaku. Como si un niño alemán fuera instruido, de buenas a primeras, en japonés.
“Nos educaron así. Por eso creces ignorando que tu lengua materna puede hacer diferentes cosas, que en tu lengua es posible hacer literatura y poesía, por ejemplo. Yo no sabía nada de esto. Lo supe mucho después”, dice.
Su poema favorito era, en esos tiempos, Los enemigos de Pablo Neruda. Pero al estudiar el bachillerato, llegó al municipio de Huehuetla, donde atestiguó el trabajo de una organización indígena para promover la cosmovisión de los pueblos originarios.
Allí, en una especie de asamblea, escuchó por primera vez un poema en tutunakú de la voz de Jun Tiburcio: un poeta que en el nombre llevaba la palabra colibrí. Y algo cambió para siempre dentro de él.
“Hasta esa edad supe que en mi lengua se podía escribir. Nunca nos habían enseñado a leer en mi lengua, menos a escribir, y aún menos a escribir poesía. Pero ahí lo supe”.
Hoy tiene cincuenta años y ha publicado su cuarto poemario bilingüe, titulado Nada es perverso (Nitu wantú ni tlan, en tutunaku). Se trata de una vasta obra que camina, sobre todo, por dos veredas: por un lado, la denuncia, la resistencia, la identidad indígena; por el otro, el erotismo y el amor.
Publicado en la colección Raíces de Alcorce Ediciones, una editorial fincada en Puebla, Nada es perverso se divide en cinco secciones, en las que Espinosa Sainos procura cultivar la rebeldía.
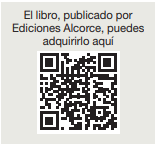
“Estallar la voz”, primera sección de la obra, es un acto de denuncia: repudia el asesinato de activistas, el abuso de la clase política, la violencia doméstica y la violencia feminicida.
En “Pájaros insistentes”, “Poder amarte” y “Rojo amor”, la segunda, tercera y cuarta sección del poemario, están dedicadas a la experiencia amorosa y al erotismo. A la cadencia de las mujeres indígenas cuando echan tortillas, cuando están junto al fogón, a los actos íntimos que ocurren en las barrancas, a las formas de representación de la sensualidad en las comunidades indígenas.
A decir de Espinosa Sainos, en las comunidades indígenas la sexualidad sigue siendo un tema tabú. Y esta visión se ha extendido a la poesía indígena. Por eso una de sus principales consignas era despojarse de estas prohibiciones y explorar su lengua mediante lo erótico.
“El verdadero florecimiento de nuestras lenguas debe darse en toda libertad. No podemos prohibirnos nada. Sin en alemán, francés o inglés existe la poesía erótica, ¿por qué en las lenguas indígenas no habría de existir?”, argumenta en una entrevista telefónica desde Cuetzalan, donde trabaja como traductor y locutor de radio bilingüe, una labor a la que le ha dedicado 26 años.
Nada es perverso cierra con “Camino de flores”, la quinta sección del poemario, donde escribe sobre la migración, la resistencia lingüística y la importancia de mantener vivas las lenguas originarias.
ABRIR EL CAMINO DE LA LITERATURA INDÍGENA
Éste es el primer libro del poeta Manuel Espinosa que se publica en Puebla, y está disponible en las librerías Profética y Lattice, en la capital, y en el sitio web de Ediciones Alcorce.
Para el poeta tutunaku, la distribución de la literatura indígena contemporánea suele ser mucho más complicada que cualquier otra, en parte por el desdén y el racismo que impera entre ciertas editoriales y librerías.
Lo dice con conocimiento de causa: su primer libro, Voces del Totonacapan (Xtachiwinkán likatutunaku kachikín), no se distribuyó en Puebla y tuvo una escasa exposición en el país. El segundo, Cantan los totonacos (Tlikgoy litutunakunín), fue catapultado sólo porque el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) lo colgó en las redes y llegó a tener 20 mil descargas.
El tercero, En el árbol de los ombligos (Kxa kiwi tamputsni), tuvo un destino similar al primero.
“Han sido libros que han estado rezagados. Si bien es cierto que se han distribuido, la mayoría de las veces los libros no llegan a las comunidades indígenas. Eso es un problema. Es importante que la literatura indígena contemporánea se distribuya porque nuestras lenguas son un patrimonio cultural para la humanidad. Estos espacios que se abren son importantes y fundamentales, ¿de qué serviría escribir si los libros no se leen, no se distribuyen y sólo se embodegan?”, cuestiona.




