Jesús Peña
La importancia de contar con leyes como la Ácido y Monzón es por la grave ola de violencia feminicida que vivimos, pero no basta con tenerlas si no hay aplicación de la justicia –culpables sentenciados– y trabajo de prevención, aseguró Luis Soriano Peregrina, fundador de Voz Ciudadana por los Derechos Humanos.
En entrevista para Crónica Puebla, el activista analiza las normativas recién aprobadas por el Congreso local a favor de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, el papel del Estado frente a las víctimas y la violencia machista del país.
Las nuevas disposiciones legales fueron aprobadas de cara la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo, por lo que Soriano Peregrina es muy puntual al destacar que aborda estos temas desde el punto de vista de la dignificación de los derechos humanos.
—¿Qué importancia tienen las leyes Ácido y Monzón? ¿Generarán más protección o sólo es tipificación del delito?
—Son una necesidad social. Si no estuviéramos viviendo una violencia feminicida tan dura en Puebla, no serían necesarias. Lo cual nos lleva a plantearnos que no han funcionado las medidas para minimizar la violencia, la
Alerta de Violencia de Género (AVG) no ha funcionado, no se ha trabajado en prevención.
Son dos leyes que van en caminos diferentes. La Ley Monzón es un tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes, mientras que la Ley Ácido se trata de evitar el ataque a una mujer por motivos machistas.
—¿Disminuirán con esto los agresores?
—Dependerá. La creación de estas leyes deben inhibir las agresiones, pero ello va en función de la sanción, es decir, que el procedimiento judicial realmente se cumpla, desde el momento en que se comete el acto ilegal y llega el primer respondiente (policía), que el ministerio público cuide el debido proceso, para que los jueces puedan imponer una sanción y que el juicio de amparo no sea suficiente para beneficiar al victimario.
Pero si no hay sanciones, es decir, responsables detenidos y en la cárcel, que sirvan de ejemplo para reflexionar a quien piense cometer estos delitos, no pasará nada.
Sucede con el tema de búsqueda de personas, no son sancionados cerca de 80% de quienes son identificados como presuntos responsables, eso provoca lo contrario a inhibir, se incentivan estas situaciones.
En cualquier ley, urge que el Poder Judicial y el administrativo a través de las Fiscalías realmente se pongan las pilas y hagan las cosas lo mejor posible.
—¿Cómo se debe entender la violencia machista?
—Académicamente, son las acciones que contribuyen al menoscabo sistemático de la dignidad, estima e integridad mental de las mujeres, niñas y personas con una identidad de género distinta a la normativa; es estructural, ya que se encuentra presenta en todas las sociedades y todos los espacios sociales, aunque se dé en distinto niveles y mediante varios mecanismos, utilizando la discriminación de raza, clase y pertenencia a determinado grupo étnico.
—¿Qué tipos de violencia hay?
—La primera es la simbólica, que se genera a partir de estereotipos de género. No se le lastima físicamente a la persona. La segunda es la estructural, que es sistemática, a través de instituciones. Sucede, por ejemplo, cuando una mujer llega al Ministerio Público y dice que la acaban de violar, pero de entrada quien la atiende es un hombre y el médico legista es hombre, no hay empatía, a tal grado que le pueden pedir que se vaya a su casa a bañar, sin importar que se pierda material genético para identificar al violador. Y la otra es la violencia material, que es directa: psicológica, física, laboral, etcétera.
—¿Esta violencia es por los usos y costumbres con los que crecemos?
—La violencia es resultado de muchas cosas previas al acto delictivo. Históricamente hemos vivido en un país extremadamente machista, una sociedad ancestralmente discriminatoria, que es fuente de la violencia que hoy tenemos.
Lo que debemos hacer es romper con los esquemas de discriminación, para empezar a deconstruirnos y tomar la ruta de la dignificación de los derechos humanos. Para ello hay que romper los malos esquemas sistemáticos que tenemos.
Por ejemplo, la imagen de marcas en espectaculares que tienen a cosificar a la mujer – que sin justificación alguna aparece casi desnuda vendiendo un celular–, eso es hacerla ver como un objeto y no como un sujeto de derecho.
La televisión, otro ejemplo, donde en las telenovelas las personas con características de ser clasemedieras, atractivas, blancas, ojos claros, rubias, etcétera, tienen derecho a todo y la personas con rasgos opuesto, incluyendo el ser mujer, tiene menos derechos o ninguno. Eso pasa desde los años 40 y hoy forma parte de nuestra cultura, una discriminatoria.
Hoy, la mayoría de las personas siguen considerando que los adultos mayores no tienen derechos por su avanzada edad; que niñas, niños y adolescentes tampoco los tienen porque son inmaduros; las mujeres, por machismo; los que no tienen preparación académica son rechazados por los que leen y entre quienes leen, por el contenido que leen.
Por ello insisto en la necesidad de deconstruirse.
¿Qué pasa cuando hay una pelea en el trabajo entre dos hombres? Los corren y ya. ¿No tendríamos la obligación de saber por qué se pelearon y luego meterlos a cursos de manejo de ira?
Sí a sancionar, sí a buscar que los violentadores no salgan libres, pero también darle un sí a la prevención, porque si no llegaremos a tener más gente en la cárcel y cada vez más violenta.
—¿Por qué no hay esta labor de prevención?
—Esto pasa porque no es políticamente rentable trabajar las medidas de prevención, porque eso no sale en la foto. La autoridad puede decir que detuvieron a 20 personas, porque ese es un logro y se puede retratar, para ellos no es un logro haber evitado que 20 personas se vuelvan delincuentes, porque ¿cómo no sale eso en una foto? No hay en Latinoamérica instancias que se dediquen a la prevención, mientras vemos cómo se incrementan los niveles de violencia, de inseguridad. Visualizamos que meten a integrantes de cárteles a la cárcel, cómo decomisan dinero, cómo van quemando droga, pero no hay inhibición, porque no bajan los índices delictivos. Un ejemplo: en 2019 se incentivaron estrategias de prevención del delito y violencia, gracias a la aceptación de la Alerta de Violencia de Género. ¿Por qué no se hizo antes? Porque eso no era rentable para gobiernos anteriores, menos para un gobierno interino (de Guillermo Pacheco Pulido), pero en ese interinato se decidió por esta estrategia, que derivó en la creación de la Comisión de Búsqueda y luego en la Comisión de Atención a Víctimas.
En México tenemos el Programa Nacional de Educación de Derechos Humanos, que es una obligación, pero no se ha implementado en Puebla. El objetivo es reducir la violencia desde la niñez (desde kínder y primaria), a través de conocer los derechos humanos, pero los resultados en la sociedad en general se verán hasta que esos niños tengan entre 18 y 20 años de edad, es decir, prácticamente tres sexenios, por eso los gobiernos no ponen atención a este aspecto. Reitero, no les es políticamente rentable.
Hay que recordar que en 1994 comenzó el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que que la nueva etapa de los derechos humanos en México, que impulsó una modificación constitucional en 2011… es 2023 y sigue sin pasar nada.
—¿Qué institución debe hacerse cargo de una víctima, especialmente si está sola?
—En Puebla una víctima no queda sola. Eso es algo que no supieron explicarle a María Elena Ríos (saxofonista oaxaqueña y sobreviviente a un ataque con ácido) en su visita al Congreso local. Debieron precisarle que no podemos meter una propuesta sobre algo que ya existe. La Comisión de Atención a Víctimas del estado de Puebla, que fue iniciativa del gobierno interino de Guillermo Pacheco, tiene la obligación de atender a
las personas víctimas de delitos de derechos humanos, no sólo en su caso jurídico, sino psicológicamente, y si están en situación de riesgo entran a un listado oficial de víctimas, para que sea obligación del gobierno estatal y la Federación de cubrir ciertos gastos, como medicamentos y lo necesario para proteger a la víctima.
Esta comisión existe, pero lo que se tiene que hacer es fortalecerla con el recurso necesario. La Comisión Ejecutiva, a nivel nacional, también cubre las funciones para ciertos sectores, pero las estatales deben dedicarse a delitos del fuero común y los cometidos por autoridades estatales o municipales.
Hoy no funciona como debe de ser, porque el antecedente es la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía General del Estado, pero cuando fue independizada la mayoría de los trabajadores se quedan y siguen sintiendo una dependencia no legal pero sí de sumisión con la FGE, entonces muchas actividades que debe llevar a cabo no las hacen. Hoy se necesita darle mayores recursos, personal, autonomía e independencia.
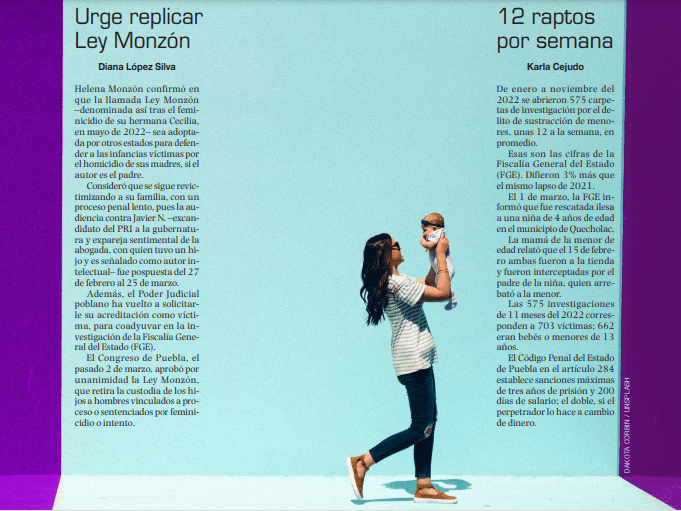
—¿Qué se debe priorizar?
—La atención primaria y los protocolos. Que la fiscalía especializada para atender los casos de género se apeguen a los protocolos internacionales, lo que desafortunadamente no pasa. Revisar la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que tampoco opera como debería. Se entiende que la FGE esté sobrepasada, porque son muchos casos y se alcanzan a resolver todos. Lo que no es posible es que hasta hoy, en el estado de Puebla, no hay ni un responsable en la cárcel por el tema de búsqueda de una persona desaparecida mujer; lo hay porque se les presumió homicidio, no desaparición. Eso hace evidente la saturación de las instancias públicas.
—¿Se da más atención a los casos mediáticos?
—Sí, definitivamente son los que resuelven. El caso de Cecilia Monzón se debió a que la FGE puso todas sus cartas en el asunto. Los casos no mediáticos no son tratados igual. Eso es indicativo de la desigualdad, injusticia y la discriminación para quienes no tienen los medios para visibilizar la violencia que sufrió un familiar.
—¿Cómo deconstruir y contribuir al movimiento feminista?
—Primero: no existe el hombre feminista, decir eso es afectar al movimiento. Podemos ser aliados del feminismo y contribuir a la fortaleza de sus luchas. Para deconstruir el machismo debemos romper los ciclos de violencia que de manera natural se nos inculcaron en la casa, la escuela, desde la televisión o con la mercadotecnia. Hay instancias a las que podemos acercarnos. La Secretaría de Salud tenía unos cursos formidables que se llamaban Desconstrucción de masculinidades violentas, que nos van permitiendo darnos cuenta entre hombres que podemos.
Necesitamos reunirnos entre hombres y empezar a hablar del tema. De hecho, si estamos en una reunión y alguno empieza a hablar de un tema de violencia hacia la mujer, hay que tener el valor, la hombría, de hablar y decir “eso es violencia”. No podemos ser una forma estando entre mujeres y de otra, sólo entre hombres.
El caso del chiste de Platanito (sobre el feminicidio de Debanhi Escobar) da paso a decir “es que en los tiempos de Polo Polo había mayor libertad”, no. Estamos en un país en donde la violencia a la mujer ha llegado a los ataques con ácido, a matar, a desaparecer, a lastimar. Si hoy normalizamos la violencia con chistes, los violentadores serán aún más impunes y se les incentiva. Hoy, México vive una realidad diferente a la del siglo pasado. Antes, a la mujer se le denigraba por ser mujer, luego se le golpeaba por el hecho de ser mujer, pero hoy a la mujer se le mata por el solo hecho de ser mujer.
En este momento, chistes sobre la violencia contra la mujer, desparecidos, asesinatos de periodistas, la explotación a la niñez y adolescencia, tortura, etcétera, deben ser censurables, porque son temas serios y delicados, que no se puede normalizar.




