En estas páginas, quiero compartir una parte de la entrevista que he venido haciendo al doctor Justino Cortés Castellanos a lo largo de muchos años de amistad y cercanía con él. Solamente publicamos la parte que se refiere a la formación y enseñanza de la lengua latina. La idea de este diálogo la debo a la sugerencia de mi maestro el doctor Guillermo Hernández Flores, uno de los discípulos más elocuentes del doctor Justino Cortés Castellanos.
Comencemos esta conversación con algunos datos biográficos sobre usted, padre Justino Cortés, ¿qué recuerda de su infancia en Santa Rita Tlahuapan?
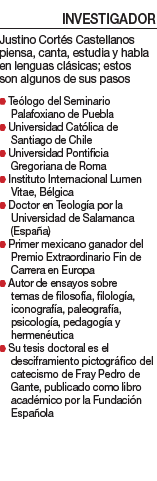 Justamente en Santa Rita Tlahuapan muy cerca del volcán Iztaccíhuatl, al poniente de la ciudad de Puebla, nací el 16 de mayo de 1933. Mis padres fueron Jo-sé Cortés Vargas e Irene Castellanos Muñoz. Soy el quinto de diez hijos de familia. Me pusieron por nombre Justino, porque heredé el nombre de un hermano mío, quien falleció siendo un niño. Mis hermanos del mayor al menor son: Heriberto, María Luisa, María, Guadalupe, José, Justino, Esperanza, Braulio y Lidia. En Santa Rita comencé a realizar mis estudios de primaria. Mi primer profesor se apellidaba Haseña Alonso, era el director de la escuela, y fue quien me impulsó por primera vez al estudio. Así comencé a estudiar, me dio mucho gusto emprender los estudios de educación elemental. En ese tiempo había una profesora que se llamaba Celia, me tomó muy en cuenta y ella personalmente me enseñaba y me ponía al corriente en las demás asignaturas, y tanto fue mi amor al estudio que desde entonces tuve dedicación. En ese tiempo había concursos de todas las escuelas del estado de Puebla; recuerdo un concurso estatal que se llevó a cabo en Huejotzingo. Se le ocurrió al di-rector de la escuela que yo concursara, no por el primer año en el que estaba, sino con alumnos de cuarto y quinto, ahí obtuve el primer lugar, cuyo premio fue una bolsa de canicas, ya no guardo ninguna de ellas y, vaya, así comenzó mi estudio.
Justamente en Santa Rita Tlahuapan muy cerca del volcán Iztaccíhuatl, al poniente de la ciudad de Puebla, nací el 16 de mayo de 1933. Mis padres fueron Jo-sé Cortés Vargas e Irene Castellanos Muñoz. Soy el quinto de diez hijos de familia. Me pusieron por nombre Justino, porque heredé el nombre de un hermano mío, quien falleció siendo un niño. Mis hermanos del mayor al menor son: Heriberto, María Luisa, María, Guadalupe, José, Justino, Esperanza, Braulio y Lidia. En Santa Rita comencé a realizar mis estudios de primaria. Mi primer profesor se apellidaba Haseña Alonso, era el director de la escuela, y fue quien me impulsó por primera vez al estudio. Así comencé a estudiar, me dio mucho gusto emprender los estudios de educación elemental. En ese tiempo había una profesora que se llamaba Celia, me tomó muy en cuenta y ella personalmente me enseñaba y me ponía al corriente en las demás asignaturas, y tanto fue mi amor al estudio que desde entonces tuve dedicación. En ese tiempo había concursos de todas las escuelas del estado de Puebla; recuerdo un concurso estatal que se llevó a cabo en Huejotzingo. Se le ocurrió al di-rector de la escuela que yo concursara, no por el primer año en el que estaba, sino con alumnos de cuarto y quinto, ahí obtuve el primer lugar, cuyo premio fue una bolsa de canicas, ya no guardo ninguna de ellas y, vaya, así comenzó mi estudio.
¿De qué modo combinaba la vida del campo con los estudios allá en Santa Rita Tlahuapan? De niño no me gustaba estudiar; prefería ir al campo con mi papá ¡y cómo lloraba a menudo cuando me llevaba a la escuela!, consideraba que era mejor ir al campo. Pasé tres años sin ir a la escuela, y con el tiempo se dio mi paso al estudio. Motivado para el estudio, debido a la insistencia de mi maestro, había que continuar el proceso, pero en Santa Rita no llegaba la escuela a sexto, sólo hasta el cuarto año de primaria. Y como tenía que estudiar fuera, buscamos algunas posibilidades; además, no había los recursos eco-nómicos. Por su parte, el maestro Haseña Alonso, sabiendo que tal vez yo tenía cualidades para el estudio, habló con mi papá para decirle que él se encargaría de mi educación, solo que me tenía que traer a Puebla, para que yo viviera en su casa e hiciera la secundaria y luego la carrera. Pero mi papá era un hombre muy religioso y te-nía cercanía con el párroco de mi tierra, lo cual influyó mayormente.
El padre, al saber que este profesor quería darme educación, consideró que no era necesario, pues él podía ver otra opción. Así llegué a la Escuela Apostólica de Ocotlán, Tlaxcala, que era como una primaria. Estuve un año y de ahí pasé al Seminario Menor en San Pablo Apetatitlán, pues a mi papá le pareció mejor el ofrecimiento del párroco. Así, acabando prácticamente el cuarto año de primaria, llegué a San Pablo, allí se preparaba a los niños que iban a entrar al Seminario Menor, y acabado este año, a los que teníamos mejor promedio nos pasaron directa-mente al seminario; otros se quedaron un año más para madurar la decisión.
Voy entendiendo que al reunir los estudios que hizo en Santa Rita Tlahuapan y en la escuela Apostólica de Ocotlán, usted realizó la primaria, luego la secundaria en San Pablo Apetatitlán, ¿es ahí donde usted tiene un encuentro con las humanidades clásicas?, ¿qué recuerda de esta parte?
En efecto, de Ocotlán pasé al Seminario Menor de San Pablo Apetatitlán. Estudié un año con mucha dedicación y disciplina. Allí me encontré con el padre Moisés Oropeza Reyes, era un hombre bueno y muy preparado académicamente. Como puede constatarse con muchos testimonios en distintas épocas, fue un verdadero padre para todos los que ingresamos al seminario. Además, nos trataba bien, nos enseñaba correcta y ordenadamente. Así, pues, como te he dicho, ingresé al seminario a la edad de 11 años, y de mi encuentro con el padre Moisés Oropeza resultó mi gusto por las lenguas clásicas, con él estudié latín y griego. No obstante, debo confesarlo, me deleitaba más estudiar griego que la misma lengua latina, el padre Oropeza dominaba a la perfección las dos lenguas y eso facilitaba el entusiasmo de los alumnos.
Por supuesto, de San Pablo pasó a la ciudad de Puebla con una idea más clara de lo que significa estudiar, ¿cómo fue esa experiencia?
Así es, de San Pablo Apetatitlán, Tlaxcala, pasé al seminario a la ciudad de Puebla, donde realicé los estudios de latín, así se llamaba en el plan de estudios, eran tres años de humanidades clásicas, humanitatum classicarum. El cuarto año de latín era especial por su profundidad académica, esto es, una preparación para pasar al Seminario Mayor. En ese año de latín ya había más práctica para hablar la lengua latina y para comprender de una forma sistemática el estudio de la lengua griega. Estudiábamos la gramática latina con mucha profundidad y con los mejores autores de la latinidad, desde la fonética, la prosodia, la morfología, la analogía, la sintaxis, la estilística, la oratoria, la literatura y la poética. A menudo, los profesores interrumpían la clase para que nosotros pudiéramos conversar en la lengua latina. A pesar de que se le daba más importancia al latín, mi gusto por la lengua griega era muy singular. No sé por qué, pero como que no na-da más a mí, sino también a mis compañeros, nos gustaba más el griego que latín. Se debe al interés y a la paciencia que el padre Oropeza nos tenía, además de la clase, luego nos invitaba a su habitación para darnos clases personalizadas y aún en recreos, iba con nosotros y nos hablaba en latín y entre juego y plática había práctica interactiva del latín. A veces, los jueves que era día de descanso hacíamos un taller entre quienes disfrutábamos el estudio.
Considera que desde muy temprano tuvo cualidades para el estudio, ¿hubo alguna otra experiencia que lo impulsó a continuar sus estudios, y sobre todo, el amor a la filosofía?
Recuerdo algo significativo sobre la filosofía. Éramos todavía estudiantes de humanidades, pero teníamos compañeros mayores que estudiaban filosofía y teología, separados de nosotros. Allí escuchábamos hablar con mucho entusiasmo a los filósofos y a los teólogos, tanto, que ya queríamos terminar pronto los estudios de latín y griego para estudiar filosofía. Tengo un dato digno de recordar: sin saber filosofía, ya todos sabíamos qué era la filosofía, todavía recuerdo la defini-ción que se daba entonces, y es la siguiente. “Philosophia est scientia omnium rerum per causas ultimas naturali ratione lumine comparata”. Todos sabíamos la definición de filosofía, porque era mucho el deseo de saber su totalidad, ¿qué cosa es la filosofía? Era una cosa muy rara y atractiva, toda-vía para mucha gente de hoy al hablar de la filosofía, es hablar muchas cosas raras: estudiar las cosas que no se entienden y pienso que es la tesis contraria. Porque el que sabe la filosofía es quien conoce mejor las cosas, así es. Ahora recuerdo también a uno de mis profesores que enseñaba filosofía en Roma, en la Pontificia Universidad Gregoriana, durante mis estudios de la licencia-tura en filosofía. Nos decía: “No porque soy claro no soy profundo; al contrario, soy profundo porque soy claro. Aquellos que no son profundos hablan mucho y los que son profundos hablan poco”. Se pue-de aplicar a los autores de libros: un buen libro no se escribe con frecuencia con mu-chas palabras; se escribe con pocas. Si los escritores se propusieran tratar un tema con menos palabras, habría libros más sencillos, más humildes, y cuántas veces al leer un libro de lujo no resulta tan importante como leer un libro popular.

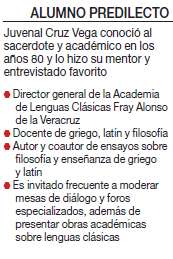 Usted es uno de los humanistas grandes del Seminario Palafoxiano. ¿Cómo considera la latinidad?
Usted es uno de los humanistas grandes del Seminario Palafoxiano. ¿Cómo considera la latinidad?
La lengua latina es la lengua oficial de la iglesia y es el instrumento más bello de la literatura y del legado de Roma. Mi maestro el padre Moisés Oropeza decía que el latín es el genio de la lengua: lingua latina iuxta eius genium pulcherrima est. Esta bella lengua forma la mente; por eso es recomendable aprenderla desde muy pequeño, porque siendo niño se puede practicar mejor el arte de la nemotecnia. Más aún, se puede aprender la ciencia de la lengua sin prejuicios. El estudio completo de la lengua latina debe ser de tres modos: hablándola, escribiéndola y traduciéndola. Hablando latín se van mejorando otras partes del cono-cimiento. Se pueden utilizar todos los re-cursos que se tengan a la mano: jugando, caminando, escribiendo, leyendo, repitiendo, cantando y rezando. Utilizando la memoria, es una excelente estrategia: podemos aprender frases célebres, conceptos, definiciones, títulos de obras, fragmentos de autores, chistes, cuentos. Todo esto es una buena fuente para construir una conversación en latín, y sobre todo, para hablar latín de forma académica, tal como debe ser un profesor en el aula.
¿Qué recursos recomienda usted para profundizar el estudio de la lengua latina?
Por ejemplo, cuando estudiamos algún fragmento de Marco Tulio Cicerón “Sobre los oradores”: Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis”, puede agregarse una nota: “Sed nos Mexicani saepe non boni discipuli sumus”. Esto permite en-tender la lengua y hacer construcciones, y no sólo repetirla. Hay que aportar algo al conocimiento universal. También se puede jugar con la rima la-tina. Por ejemplo, cuando se habla de la amistad, tengo un texto en la memoria: “Amici amici mei sunt quoque mei amici et inimici amici mei sunt etiam mei inimici”. Cuando se inicia a hablar latín y uno responde con cuál maestro estudia, podemos decir: Saepe magister Terentius in schola mihi Latinam linguam ostendit, at quan-doque plurima me docet magister Donatus. De otro modo es: Nomem magistri mei Latine est Terenitus. Et nomen alii magistri mei Donatus est. Para decir la expresión “estudio la len-gua latina” o “estudio las lenguas clási-cas”, suele usarse alguno de los verbos siguientes: studere, scire, discere, sequi, en sus respectivos tiempos. Por ejemplo: in Pontificio Seminario Palafoxiano cum pa-tre Alfonso Reyes litteras classicas sequor, o simplemente Latine disco. Si se está estudiando griego, se dice: Graece studeo. Con el padre Moisés Oropeza decíamos alguna frase en latín y al instante nos in-vitaba a los autores latinos, ya clásicos, ya cristianos, o bien, a través de la con-jugación verbal nos invitaba a crear. Re-cuerdo por ejemplo una de las expresiones del miércoles de ceniza: “memento, homo, quia pulvis es et in pulvere rever-teris” (“hombre, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás”). A partir de los textos uno puede hacer construcciones o incluso puede mejorar la conversación la-tina. Por ejemplo, usamos el verbo en imperativo memento y mementote y con es-tos se pueden hacer ejercicios de los pro-nombres: mei o me, genitivo o acusativo. Cuando una perdona se despide en lugar de decirle: vale, bene ambula, puede decirle: memento mei. (recuérdame) o a varias personas mementote mei.




