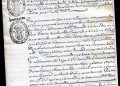Mario Galeana
El viaje iniciaba en la Costa Chica de Guerrero, pero era principalmente una travesía por el Nudo Mixteco. El nudo, también conocido como escudo o sierra mixteca, es una de las cadenas montañosas más antiguas del país y cruza los estados de Puebla y Oaxaca.
Allí, desde la costa hasta el valle de Tehuacán, familias enteras pastoreaban miles de chivos entre precipicios y ríos. Cientos de kilómetros en los que apuraban a los hijos, cargaban a los más pequeños, tendían una manta cuando los sorprendía la noche y terminaban acunados entre piedras y biznagas.
Con ellos iban también sus burros y varios chiquihuites donde llevaban trastes, el metate, el comal y otros enseres.
Aquellos pastores y su prole sólo bajaban a los pueblos cuando tenían que comprar víveres o cuando era, claro, la matanza: el ritual que inicia la temporada de mole de caderas.
“Mis abuelos siempre vivieron en el monte; eran arrieros y eran matanceros originales. Pero a los hijos más chicos les hartó andar en los cerros caminando bajo temperaturas heladas o hirvientes. Fueron ellos quienes decidieron venirse a vivir a los pueblos. Eso es lo que me cuenta mi papá, que tiene 82 años, y que fue el más pequeño de todos”, dice Izela Reyes Navarro, promotora cultural en Tehuacán.
La procesión cotidiana a lo largo de las montañas era necesaria para cebar al chivo, es decir, para engordarlo.
Sólo en el valle Tehuacán-Cui-catlán hay más de 808 especies de plantas útiles y 227 son plantas forrajeras con las que puede alimentarse a los animales, según un registro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
A los chivos los ponían a comer especialmente pasto, ramas de encino, canalillo, guayabillo, cucharilla, pata de paloma y biznagas.
“Ahora nos prohíben la biznaga, que engordaba muy bonito, pero ahorita hay que respetarla. En general todas esas plantas son excelentes para engordar al ganado y darle sabor a la carne”, dice Íñigo García Manzanares, cuya familia ha sido, desde hace casi 100 años, una de las principales introductoras de ganado caprino en Tehuacán y Huajuapan.
La travesía de pastores y ganado ha cambiado con el tiempo. El ganado se compra en la Mixteca oaxaqueña, se transporta en vehículos y se pone a cebar en zonas San Martín Atexcal, en Puebla.
“Ya no hace travesías, pero el animal sigue recorriendo el campo. Y antes la matanza empezaba cada tercer jueves de octubre y se extendía hasta el 28 de noviembre. Ahora lo tenemos que adelantar una semana porque hay mucho clandestinaje y las haciendas perdemos si nos quedamos atrás”, reprocha García Manzanares.
EL MOLE DE CADERAS: ¿LEGADO TEHUACANEROO PLATILLO HUAJUAPEÑO?
Cuando se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, en 1824, el territorio de Puebla tenía al menos 80 kilómetros de la costa hacia el Océano Pacífico –que hoy pertenece a Guerrero–, y casi el doble de la costa hacia el Golfo de México –hoy adscrita a Veracruz–.
En ese tiempo, la travesía de la matanza ocurría exclusivamente en Puebla: iniciaba en la costa, cruzaba por la sierra, se detenía en Huajuapan y descendía hacia el valle Tehuacán.
Quizá esa división territorial que tuvo fin con la Constitución de 1857 haya alimentado una disputa que se mantiene hasta nuestros días: ¿el mole de caderas nació en Tehuacán y, por tanto, es poblano? ¿O es una costumbre que tuvo origen en Huajuapan y, por tanto, es oaxaqueña?
El cronista oficial de Tehuacán, Juan Manuel Gámez Andrade, tiene pocas dudas:
“Con varios datos recabados encontré que, en el año de 1740, en Tehuacán ya existían varias haciendas dedicadas a la matanza de ganado caprino”.
Y enlista la hacienda El Mayorazgo, rebautizada después como San José El Riego; la hacienda de Los Méndez, localizada en la zona donde hoy se levantan las colonias La Pedrera, Insurgentes e Infonavit; la Hacienda de Bermúdez, conocida después como El Humilladero, y la Hacienda de San Lorenzo.
“A principios del siglo XIX, y poco antes de que México lograra su independencia, localicé varios documentos en el Archivo Histórico Municipal que muestran que la matanza era una actividad rentable, aunque hay que aclarar que los propietarios reportaban una cantidad mínima de cabezas a sacrificar, con la clara intención de evadir el pago de las contribuciones”, completa el cronista.
El abuelo y el padre de Íñigo García Manzanares, Antonio García e Íñigo García Peral, eran originarios de Huajuapan al igual que él mismo. Íñigo guarda todavía un volante con el que, en el año de 1935, su abuelo promocionaba la venta de caderas y espinazos a uno y dos centavos, respectivamente.
Y, sin embargo, asegura que en aquel municipio de Oaxaca no había una tradición establecida del consumo de mole de caderas como sí existía en Tehuacán.
“Desde que tengo memoria y hasta hoy, todo lo que se sacrifica en las matanzas, sea en Oaxaca o sea en Puebla, terminaba en Tehuacán. Yo soy oaxaqueño, pero esto –el mole de caderas, la tradición– es poblano”, sostiene.
EL ORIGEN
La promotora cultural Izela Reyes Navarro sostiene que, en realidad, la temporada de mole de caderas fue adjudicada hace poco tiempo a Tehuacán, en un acto de apropiación cultural con fines turísticos.
“Mi papá, que era matancero, dice que esa temporada era originaria de Oaxaca, específicamente de Huajuapan. Su papá y él pernoctaban ahí para hacer la matanza, y ya después llegaban a Chilac y después a Tehuacán. Creo que en Tehuacán comenzó simplemente como algo turístico”, dice.
El introductor Íñigo García Manzanares recuerda que, a pesar de que el platillo se realizaba desde hace mucho tiempo, el Festival de la Matanza tal y como lo conocemos en la actualidad surgió en el periodo de gobierno del presidente municipal René Lezama, entre 1996 y 1999.
“No había nada en concreto, pero de repente llegó este presidente muy joven que empezó a hacer los eventos de la matanza en el patio de la Hacienda de San Lorenzo, en donde hoy está instalada una plaza comercial. De ahí se fueron haciendo más eventos y se hizo la tradición que hoy es”, recuerda.
El ritual étnico que hoy se realiza se parecía poco a los festejos que, por ejemplo, se realizaron en el año 1931, cuando se organizó el primer concurso oficial del mole de caderas.
“La ganadora fue doña Elisa Huerta, esposa de don Miguel Montaño, quien fue el primer electricista que hubo en la ciudad, ya que vino de Guadalajara a instalar el alumbrado eléctrico en el año de 1904”, apunta el cronista Juan Manuel Gámez Andrade.
Y la receta, que se declaró como el método “oficial” del mole de caderas, llevaba chile cuicateco, chile ancho, chipotle, jitomate, clavo, canela, pimienta, comino, cilantro y sal.
Lo único que faltaba era un ingrediente que hoy es esencial: el guaje.
“El guaje en el mole de caderas es muy importante porque sólo se da aquí, en esta temporada, y es lo que termina dándole sabor”, dice Izela Reyes Navarro.
“Yo no sé mucho de cocina, pero sé que el guaje nivela el sabor tan fuerte que tiene el chivo”, completa Íñigo García Manzanares.
Con guaje y sin guaje. Poblano y oaxaqueño. De guiso para las personas humildes a manjar exclusivo. El mole de caderas es una de esas cosas que prueban que el tiempo lo cambia casi todo.
¿QUÉ PLANTAS COMEN ESTOS CHIVOS?
FLOR DE CHILACO: arbusto que crece unos dos metros de altura. Sus hojas tienen unos cuatro dientes al final. Sus flores son muchas y de color amarillo. Se puede usar para aliviar el dolor de muelas y trastornos digestivos.
GUAYABILLO: su madera se utiliza localmente para construcción. Su fruto es comestible y medicinal
CUCHARILLA: se desarrolla en climas semiáridos y áridos. Se distribuye en los estados de Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Puebla. Es considerada una especie amenazada, por Norma Oficial Mexicana. La cucharilla puede ser utilizada para decorar los arcos florales, también se utiliza como alimento para cabras; en algunas comunidades las flores son consumidas por los lugareños preparadas en diferentes platillos, además, se hacen artesanías y adornos para otras festividades religiosas.
PATA DE PALOMA: planta originaria de América tropical que crece en las orillas de los caminos. Sus ramas miden de 70 a 90 cm de altura, las hojas son alargadas y puntiagudas, las flores blancas crecen en las puntas de las ramas y agrupadas en racimos. Es un buen antiinfeccioso gastrointestinal, ya que actúa contra las inflamaciones. Se puede comer con tomate y cebolla al vapor, en un guiso o en caldo.
BIZNAGA: se encuentra en peligro de extinción por su uso desproporcionado, principalmente para fines gastronómicos, como la elaboración de acitrón que se usa en chiles en nogada. La mayoría de plantas se desarrollan en ambientes áridos y semiáridos