El zaguán negro deja ver todo lo que hay dentro: una mujer de trenza blanca y mandil a cuadros camina lo más rápido que puede y los guajolotes le abren paso.
Ella se pone un cubrebocas de ensueño: triple manta con un fino bordado de flores coloridas; más brillante el diseño que los que lucen las blusas tradicionales.
Se preocupa por si llegan con hambre entrevistador y guía, y enseña lo que ha hecho para los de casa: claclapas, un platillo que cuesta poco y es de los más aplaudidos por vecinos, amigos e investigadores extranjeros que han hecho estancias para conocerla a ella y sus bordados y guisos: frijol quebrado, hoja santa y tequesquite.
Reinalda Altamirano García ofrece asientos y se acomoda. Es un Tesoro Humano Vivo.
Juzgada así por expertos para otorgarle el nombramiento en 2020, por parte de la Secretaría de Cultura estatal, el premio destaca su vida dedicada a preservar recetas ancestrales y bordados cuyo origen se pierde en línea de tiempo.
El galardón le llegó cuando atravesaba un torbellino que la sacudió, junto con su familia.
Detrás del portón negro también está Don Efrén. Cultiva la tierra y lleva algunos de los ingredientes que doña Rei usa en sus platillos, como el maíz y el frijol. Cuelga sus utensilios del muro.
El segundo viernes de cuaresma toca comer mole con nopales y tortitas de camarón. Doña Rei hace una receta diferente a la de sus vecinas: no utiliza huevo para “que peguen” las tortitas y el punto de su mole es “como atolito”, con textura que le da la manteca y un sabor que depende de la cantidad de camarón, para que no quede salado ni insípido.
Y su fórmula para cocer y potenciar el sabor de las habas, ¡mmmhh!, y los huesos con que da sabor a sus guisados están sellados con manteca para que dejen su gusto y propiedades alimenticias en cocción a fuego lento.
Doña Rei no gira perillas. Quita maderos del fogón ancestral para ajustar el calor. Siempre, en Yancuitlalpan, ha cocinado en sus tecuiles: tres piedras grandes, que se ajusten al tamaño de las cocineras sentadas en el piso, varias medianas de soporte y la leña. Encima, el comal.

En su cuarto de humo está la huella de las labores: el hollín pinta de negro los blocks de las paredes.
Y se ven sus equipos: metate, molcajete y licuadora. “Nos vino a ahorrar mucho tiempo, ya es rápido hacer cualquier cosa; pero hay guisos que deben ser martajados”, afirma mostrando el gesto con el temolote.
En Yalcuitlalpan, la carne para los guisos de fiesta es el puerco. Y Doña Rei prefiere el pollo, pero si es para dar gusto a otros, pues deberán ser de cerdo todas las piezas.
Su mole no lleva cacahuate; así lo hacía su mamá, para que saliera menos grasoso. Tampoco le pone plátano ni leche, contrario a algunas personas que conoce.
El rigor con la grasa también lo tiene para el pipián: muele ella la pepita en forma antigua.
Siempre tiene frijoles listos. Y tortillas. Su hija la enfermera puede llegar con invitados porque hay modo de multiplicar el contenido de la olla en un tris.
En agosto, en pleno duelo, le avisaron que fue seleccionada para ser proclamada Tesoro Vivo.
Sin ganas para hacer nada, por la tristeza profunda, un día pensó que sus amigas y familiares –que de tiempo en tiempo van a verla para aprender a bordar con ella– podrían animarse a dominar la labor viendo que hay recompensas a la constancia y el esfuerzo.
Y le echó llave al zaguán por fuera, acudió a la ceremonia. Y fue la mejor vestida: con sus puntadas coloridas.
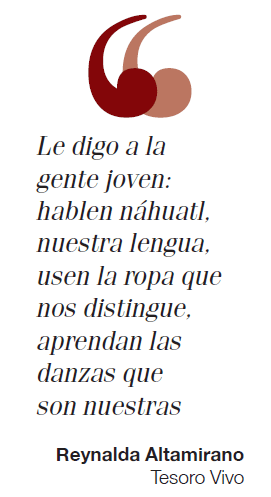
Mayoras y chefs comparten el rango
El chef Javier Ruiz Hermoso cuenta cómo el rango de Doña Reinalda Altamirano y el suyo son equivalentes, si se le considerara una mayora.
“La característica es el liderazgo, las mayoras son siempre mujeres que por mucho tiempo han aprendido de la cocina de los claustros. En Puebla aprendían en conventos, no precisamente como religiosas sino enseñadas por las monjas, y al llegar a casa o restaurantes dirigen el funcionamiento de la cocina. Además tienen una sazón obtenido de forma empírica identificando productos para procesarlos con calidad”, asegura Ruiz Hermoso.
Agrega que las grandes recetas de la comida poblana no son estandarizadas, sino que utilizan conceptos subjetivos como una pizca de sal, un puño de almendra o un puño de perejil, de ahí la gran riqueza y diversidad cultural que se tiene.
Mientras el chef viene de una estructura culinaria francesa que es el jefe de una cocina, la mayora ocupa el mismo lugar: dirigen, conocen técnicas y cultura de los platillos y tienen sus propias recetas, indica.
Mayoras como la oaxaqueña Abigail Mendoza son las nuevas rock stars, afirma.
El peor día de su vida: agosto del año pasado. Una de sus hijas murió.
Dolorida del alma, debilitada al extremo por la tristeza, aturdida en medio del funeral, pasó horas sintiéndose impotente ante la tragedia.
En un momento, el ensimismamiento la dejó. Respiró hondo y miró alrededor.
La casa de la difunta, cuesta abajo, estaba llena de gente afligida.
Casi en forma automática, recordó que horas antes, su otra hija, enfermera, le había llevado una bolsa enorme de hongos de la región.
Y, también como en modo involuntario, se disculpó y pasó en medio de los otros dolientes.
Caminó hacia arriba, donde las calles del pueblo terminan y comienza la terracería amarilla, donde el bastón ayuda para no irse hacia atrás de tan ladeado el camino, donde el que va por primera vez suele darse un derrapón y caer.
Traspasó la reja negra, tomó el bolsón de hongos, los lavó y se metió a su cuarto de humo a cocinar.
Preocupados, los familiares que fueron a buscarla, desde la calle entendieron con la nariz por qué se salió del funeral.
Ayudaron a bajar el cazuelón de hongos en chilito y el montonal de tortillas.
Y Doña Rei sintió cumplirle a su hija fallecida, compartiendo lo mejor que sabe hacer con la gente que la quiso en vida y se acercó con cariño a despedirla.
A 2 mil 60 metros de altura sobre el nivel del mar se encuentra el municipio poblano de Tochimilco, para llegar a La Magdalena Yancuitlalpan, a las faldas del volcán Popocatepetl el camino es hacia arriba.
Las nubes cubren el volcán; pero el sol en cenit se cuela fuerte.
Por fin, el zaguán negro. Dentro, un par de cuartos de adobe, con techos de lámina y un pequeño lavadero en medio del patio. Aquí vive la mujer que fue también reconocida con la Clavis Palafoxiana junto al dramaturgo Héctor Azar.
Bajo un tejado, cuelgan arados y herramientas para el campo.
Esa casita es toda la posesión de Doña Rei. Se suman los guajolotes, unas vacas, perros y un par de pollos enamorados.
Abrevia la historia de su vida: el abuelo revolucionario, zapatista, murió; la abuela, muy joven, se volvió a casar.
A Rei, niña, no le tocó escuela, pero su madre, Doña Natalia García, jovencísima, la puso a escribir en papel estraza y “con un lapicito”. También le enseñó los números. Y en cuanto pudo llevarla a clases, fue la más avanzada a la hora de leer, escribir y hacer cuentas.
Pero su hobby máximo era dibujar; dibujar “en cuadros”, copiando la forma de los bordados de su mamá.
La llevaron a Calpulalpan y aprendió mucho más de lo que entonces se acostumbraba para las niñas.
Desde adolescente, alfabetiza. En náhuatl y en español.
Y la necesidad de enseñar a leer y escribir la llevó “de pata larga” a varios municipios cercanos.
Y más grande, se fue a conocer el mundo al que pudo llegar: Ciudad de México en casonas lujosas donde lució las recetas que aprendió de su mamá y aplicó los conocimientos de su jefa, una cocinera profesional bajo cuya tutela dominó los aparatos eléctricos para moler, mezclar, rebanar, picar, exprimir jugo, suavizar carne, hacer esferas perfectas, aderezos de todos colores y transparentes y las técnicas de rostizado, laqueado, a brasas… lo que no habían visto sus ojos de niña.

Tiene muestras del bordado que hicieron su madre y su abuela. Extiende los cilindros de manta y otras telas y su petate se llena de colores y formas diversas de puntadas simétricas.
La técnica de pepenado que luce en su cubrebocas se queda corto ahora, en medio de figuras en trozos de tela que parecen más destinados a enmarcarse que a vestirse.
Y saca las muestras de plisados: la técnica de su mamá y su abuela, que incrementa la dificultad.
Muestra una camisa de más de 150 años; la usó su abuelo el revolucionario.
Y, luego, los bordados que la hicieron famosa: los danzantes del Huey Atlixcáyotl.
¿Cómo se le ocurrieron estos bordados?
Yo dibujaba a las mujeres con sus canastos en la cabeza. Pero una vez, Cayuqui –Estage Noel, el etnógrafo y antropólogo que revivió la costumbre del Huey Atlixcáyotl–dibujó a las que danzan con zapatillas en la mano y agarrándose la falda. También dibujó a las que cargan flores y frutas y de pareja, un hombre con un gabán y una botella de licor en la mano.
¿Y usted qué hizo?
Dibujé en el bordado a todos y sí me salieron; mucha gente las copió y las hizo por su lado, cuando las mostramos.

Pero no están detalladas…
Porque no las hacen punto por punto.
Exhaustos por la caminata cuesta arriba, algunos visitantes han tocado en este zaguán durante años.
De otras partes del país y del mundo, preguntan y llegan.
Para hacer tesis sobre la costumbre náhuatl de este lugar, para estudiar los puntos del bordado de doña Rei, para conocer cómo vive la gente de aquí o para hacer estancias en universidades cercanas y probar la comida hecha en tecuil y comal.
Uno de ellos estuvo un año y siete meses. No hablaba español y se regresó a su Inglaterra cargado de náhuatl y castellano.
“A mí no me es extraño tratar con extranjeros porque el tiempo que viví en Ciudad de México hubo muchos con los que nos dábamos a entender de alguna forma; venían muchachos para dialogar y hacer sus trabajos. Uno de ellos me trajo pan Bimbo y me pidió hacerle pan francés; yo no sabía hacerlo y le pregunté a Cris, que ha estado del otro lado, me dijo cómo y pedí miel y se lo hice. No sé si le hice lo que esperaba, pero le gustó mucho y ya me quedé con esa receta”.
Las estancias de visitantes extranjeros le trajeron rumores negativos. “Pero no me importa lo que digan, a mí me da gusto que se interesen por lo que hacemos aquí: las danzas, los bordados, la comida, nuestra lengua náhuatl”.
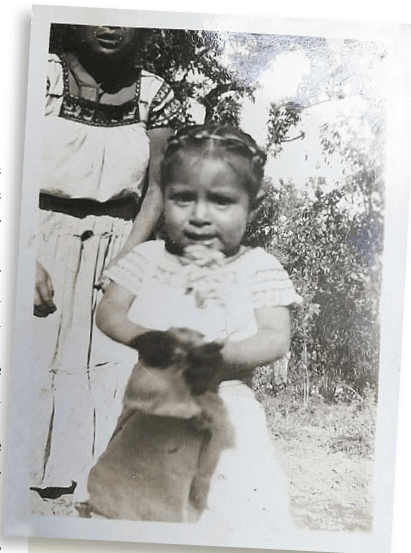
La chaquira y el canutillo no tienen secretos para estas manos bordadoras. Despliega los diseños más complicados de su repertorio y la mezcla es alucinante.
Es complicada la técnica y requiere horas y horas de labor; a ella le encanta.
Y vio que tiene más compradores en las ciudades y en el extranjero el diseño con chaquira que el bordado de hilo
Doña Rei no sabía de precios y vendió una camisa en 3 mil pesos. Su compadora la revendió en 75 mil.
“Pero no me enojo; esa señora hizo una cosa que yo no: encontrar quien aprecia este trabajo por la tradición que lleva y el tiempo y la labor”.




